El relato que viene a continuación está extraído de un ejemplar de la singular revista CACUMEN, ya desaparecida. Lo acabamos de recuperar del fondo de baúl. Aunque se trata de un relato un poco largo, te recomiendo que te armes de paciencia y lo leas hasta el final. Seguro que no te defraudará.
La historia
Una historia de tesoros enterrados debería transcurrir en la Polinesia o, al menos, en el Caribe. Ubicarla en una playa de la costa argentina es casi inverosímil. A riesgo de que el lector la tome como una mera fantasía, transcribo sin intenciones literarias la anécdota, tal como supo contármela Robinson Derneire, el magnate sudamericano.
¿Qué me llevó, aquel crudo día de invierno, a viajar a Mar del Plata? La respuesta, señor periodista, quizá le suene más previsible si formulo la pregunta en el nivel adecuado: ¿qué es lo que convoca a muchísima gente a viajar a Mar del Plata en un crudo día de invierno? Sí, como usted lo ha dicho: el Casino. Aún así creo que la respuesta no terminará de convencerlo, habida cuenta de mi posición frente a los juegos de Azar. ¿Entonces? Creo que el resto ya es evidente: aquella vez contaba yo con un sistema infalible para derrotar a la Banca. Ni la computadora del ingeniero Hilario Fernández Long había podido descubrirle un fallo. Esto fue, se lo recuerdo, hace diez años, cuando yo era un modesto empleado de un estudio contable. Aquel memorable día me allegué al Hotel Provincial, cargados mis bolsillos de todos mis ahorros, curada mi conciencia de los enfermizos ideales de sana pobreza inculcados por un padre socialista y bien dispuesto a convertirme en millonario de la noche a la mañana. Empecé apostando a la tercera columna, tercera calle y rojo, tal como indicaba el sistema. Pero, ¿a qué agotarlo, señor periodista, con tantos detalles? Dos horas después de iniciado el juego me encontraba en la ruina más completa. Salí del Provincial y me lancé a caminar por la playa desolada. Tiritaba de rabia y de frío. En la oscuridad miraba el ir y venir de las olas, y sentí deseos de ser tragado por las aguas, sin más trámite. Un feroz ladrido me sacó de golpe del ensimismamiento. Pegué un salto hacia atrás, lo que le está indicando, señor periodista, que a pesar de la depresión conservaba intactos mis instintos vitales. En mi descargo debo decir que ser tragado por el mar no deja de tener un no se qué romántico, pero ser engullido por un perro es más bien lamentable, incluso para un modesto empleado. El perro era un formidable doberman.
– Es manso, no tenga miedo – dijo una voz en la negrura. El hombre se acercó para terminar de calmarme-. ¡Fuera, Tito! – ordenó al animal.
Sí, se trataba de Oscar Martínez, que actualmente ocupa el cargo de subjefe de desarrollo de nuevos productos en una de mis empresas y dadas las circunstancias, acepté gustoso su compañía. También aquí quiero ahorrarle detalles, señor, y pasar directamente al asunto que es el motivo de su interviú. Oscar Martínez, a pesar de que ya era un hombre casado, padre de dos criaturas y dueño de un perrazo, me pareció de índole un tanto fantasiosa. Dijo saber de un lugar donde había un tesoro enterrado. No le creí, por supuesto, pero en esos momentos no me venía mal oír hablar de tesoros ocultos. El sitio era en Punta Mogotes.
– Hay allí un ciprés, un roble y una roca colorada -me explicó Martínez con vehemencia al notarme interesado en la historia. Todo lo que hay que hacer es caminar desde la roca hasta el ciprés, girar 60º a la izquierda, caminar en esa dirección una distancia igual y clavar allí una estaca.
Asentí con la cabeza; la instrucción me pareció sencilla.
– Luego hay que volver a la roca -siguió-, caminar ahora hasta el roble, girar allí 120º a la derecha, caminar en esa nueva dirección una distancia igual y clavar allí una segunda estaca. ¿Me sigue, Robinson? Ya casi estamos: ¡exactamente en el punto medio del segmento que marcan las dos estacas está el tesoro!
Martínez extrajo del pecho una hoja plegada y la extendió ante mis ojos. La charla nos había alejado de la playa y estábamos ahora sentados en un café. En la hoja aparecía el mismo dibujo que usted puede ver aquí (figura 1).
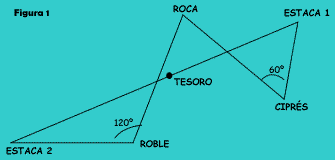
– Clarísimo – le dije a Martínez-, pero hay algo que no comprendo: ¿por qué no fue todavía a desenterrarlo?
– Ah – suspiró -, porque… ¿Por qué no viene mañana conmigo a ver el lugar?
«¿Y por qué no?», pensé.
Martínez me ofreció gentilmente que pasara la noche en su casa -invitación que no deseché, habida cuenta de mi vacío económico- y a la mañana siguiente partimos para Punta Mogotes.
No me había engañado el hombre. Vimos el ciprés, también el roble, y no faltaban tampoco las rocas coloradas, altas y puntiagudas. Digo bien «rocas», porque no había allí una roca, sino cientos de rocas, todas coloradas, igualitas entre sí como sacadas de un mismo molde.
– ¿Se da cuenta de cuál es el problema, Robinson? – expresó con tono lastimero el pobre Martínez.
Me daba cuenta. Aun si la historia del presunto tesoro enterrado fuese cierta y todos los datos fuesen correctos, nos encontrábamos sin un punto de arranque o, mejor dicho, con cientos de ellos. ¿Qué roca, entre todas, elegir para iniciar la marcha hacia el ciprés y luego hacia el roble? Teníamos cientos de rocas indistinguibles, lo que llevaría a clavar cientos de estacas y a cavar cientos de pozos.
– Despertaríamos las sospechas de los vecinos – dijo sensatamente Martínez- y no tardaríamos en terminar en la cárcel o en un manicomio.
Esa misma tarde regresé a Buenos Aires y enterré ipso facto la idea del tesoro.
Una madrugada – ya bien entrada la primavera – fui despertado por el insistente timbre del teléfono. Sí, señor, usted es buen periodista, adivinó: era Martínez, que con voz excitada consiguió despabilarme un poco.
– No está todo perdido, Robinson -dijo. ¿Sabe usted algo de giros y simetrías? Me refiero a cuestiones de geometría.
– ¡No sé qué es eso! – contesté enojado. Pero tomando luego en consideración que Martínez me había ayudado a levantar el ánimo en una circunstancia triste, agregué conciliador: -Cuénteme, ¿de qué se trata?
– Tampoco yo sé nada, pero me comentaron que un giro, eso que debemos hacer al llegar al ciprés, y luego al llegar al roble, puede descomponerse en dos simetrías.
Sigo sin entender una palabra.
– Espere. Parece ser que un giro es igual a dos simetrías, y que así se resuelven muchos asuntos geométricos. Acaso sirva para el nuestro.
– La geometría y el sánscrito son la misma cosa para mí, Martínez, y es demasiado temprano para estudiarla ahora: son las seis de la mañana.
– Está bien, lo dejo con la inquietud.
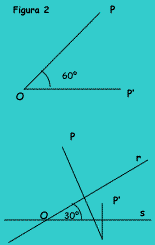
Colgué. Pero ya no pude, como se dice, conciliar el sueño. Recordé que entre mis cosas inútiles había un libro de geometría y empecé a recorrerlo con una mezcla de vieja repulsión -es que yo fui un pésimo estudiante- y de nuevo deslumbramiento. Llegué a los giros y las simetrías, y aunque usted no lo crea, empecé a ver. Sí, señor periodista, vi que un giro equivale a dos simetrías. Aquí se ve (figura 2): girar un punto P sesenta grados alrededor de O, es igual que simetrizar dos veces P, una vez con respecto a la recta r y luego con respecto a la recta s. Y observe bien r y s pasan ambas por O y forman un ángulo de 30′, la mitad del valor del giro.
Pero, me preguntará usted, y con cierta razón, ¿qué tiene esto que ver con el ciprés, el roble y la roca colorada? Ya verá. Esa mañana fui a trabajar como de costumbre. La cabeza, sin embargo, me trabajaba para el lado de Punta Mogotes. Eran las cuatro de la tarde, lo recuerdo como si fuera hoy, cuando tiré por los aires las planillas de contabilidad. ¡Había encontrado la solución!
– ¡Un agujero! ¡Un único pozo y el tesoro es nuestro! – grité ante el estupor de mis compañeros de tareas. Y abandoné para siempre el lugar.
A la mañana siguiente, en Punta Mogotes, en el fondo del único pozo que debimos cavar, el tesoro se presentó puntual y reluciente ante nuestros ojos. Sí, señor periodista, todo lo que usted ve aquí, más las minas de cobre, más la red de emisoras de televisión, más lo que usted ya sabe, todo, se lo debo a la geometría pura y elemental. Ahora pregúntele a sus lectores dónde hice con Martínez el único y glorioso pozo de Punta Mogotes.
Epílogo
Curiosamente, no importa qué roca tomemos como punto de partida, el punto medio entre las dos estacas caerá siempre en el mismo sitio. Robinson Derneire llegó a esta conclusión tras un ingenioso razonamiento con giros y simetrías que vale la pena reproducir (figura 3).
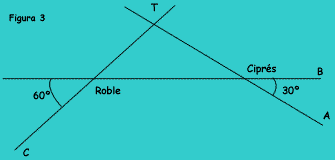
Una estaca se transforma en la otra por dos giros sucesivos: uno de 60º alrededor del ciprés, y el otro de 120º alrededor del roble. O bien por uno de 180º alrededor del punto donde está el tesoro. O sea, que para encontrar el sitio del tesoro, realizamos dos giros, de 60º y 120º. Si pudiéramos sustituir ambos giros por uno solo, de 180º el centro de tal giro sería el sitio del tesoro. Y podemos hacerlo, porque sustituimos el giro de 60º por dos simetrías, con respecto a las rectas A y B; y el giro de 120″ por dos simetrías, con respecto a las rectas B y C. Estas cuatro simetrías terminan siendo equivalentes a un único giro de 180º en torno al punto T. Y allí está el tesoro, sin importar donde estaba la roca colorada, que no intervino para nada en nuestra deducción.




